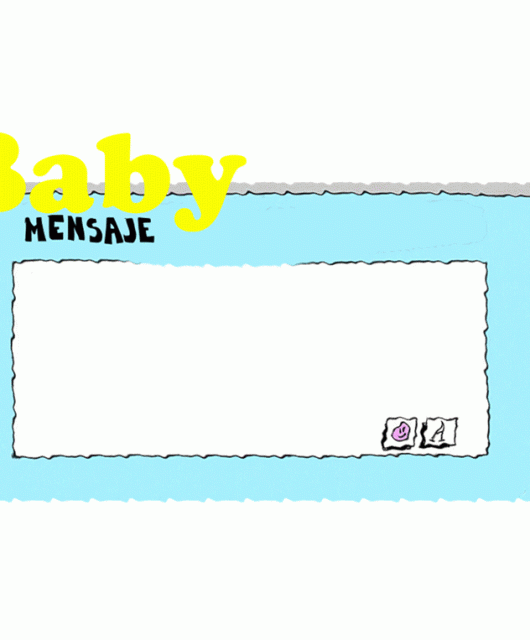“Y he permanecido en la capital del Perú sin justificación
Y sin vecinos,
Y con una sola excusa:
Estar completamente lúcido”.
Juan Ramírez Ruiz.
Lima es una ciudad enorme. Un lugar ideal para morir, escribió Eielson. La ciudad más triste, dijo Melville. Una ciudad desbordada en su geografía y en su moral, advirtió Jesús Martín Barbero. Lima es una ciudad como yo una utopía de mujer, sentenció Carmen Ollé. Lima resulta incómoda para quienes acostumbran terrenos sin bruma ni cotidiano espanto. Lima, que antes me aterraba, ahora me fascina. Me premia con su ternura infame y me sorprende a paso veloz, forjando en mí la costumbre de admirar el aliento de caos que recubre cada una de sus tristes plazas, vacías como el visitante iletrado que proclamamos alcalde.
Mi primer amor no correspondido fue con esta ciudad. Yo la quería, pero no toleraba sus impulsos violentos ni la apatía que me proponía como forma de vida. En la adolescencia, empecé a detestarla. Para salvar la relación, elegí transitarla con la compañía adecuada: una blanca y ligera bicicleta de segunda. Y, como diría el escritor Andrés Caicedo, solo hicieron falta unos pocos buenos amigos que me la presentaron tantas veces como fue necesario.
Mi querida bicicleta blanca me costó 250 soles en el bicicentro Huguito de Pueblo Libre. Aunque dicen que ahora cobra más. Ya lo creo. Hace cinco años también la cerveza valía menos soles. Llegó a mí quién sabe luego de cuántos baches y tropelías. Al inicio la utilizaba para trayectos cortos. Luego, simplemente, la dejé de usar.
Hasta que me mudé.
***
Pero antes, permítanme hablarles de Gabriela, mi hermana mayor. A los 18 años ella manejaba de Pueblo Libre a Barranco, feliz. O de Pueblo Libre a Magdalena, feliz también. En mis recuerdos aparece radiante, montando la ágil bicicleta morada que aún conserva.
O, aún antes de Gabriela, permítanme contarles de la señora Maruja, mi vecina. La señora Maruja vivía en el primer piso de la casa que regentábamos. Era amable, usaba lentes, y lucía agobiada, como la mayoría de peruanos en los años noventa.
La señora Maruja tenía un hijo llamado Miguel Ángel. O Santiago.
Miguel Ángel o Santiago será siempre el hombre que me mintió. Inicié el siglo XXI con una noticia definitiva: le quitarían las ruedas traseras a mi bicicleta. Era un paso importante de la niñez lerda a la niñez responsable. Miguel Ángel o Santiago aplicó conmigo el famoso timo cometido contra infantes aprendices de ciclistas. Recuerdo los hechos así: Me senté, con temor, en la bicicleta. De pronto Miguel Ángel –que quizá se llamaba Santiago- agarró levemente el asiento mientras me animaba a manejar. Me juró que no me dejaría, me habló del clima y de las flores y de cualquier tema que me mantuviera desatenta. Santiago, sí, su nombre era Santiago. Evocando, la memoria se agiliza y ahora recuerdo que Miguel Ángel era el hombre alto que limpiaba los autos y que aún hoy, en alguna calle de Magdalena, algo envejecido y encorvado, continúa limpiando lunas que, presumo, se esfuerzan en no reflejar su imagen deslucida. Entonces Santiago, sin que me percate de su astucia de joven amable, delgado y gigante ante mis ojos primarios, suelta el asiento. Noto que lo he logrado, estoy sola, estoy sola, me desespero, caigo al suelo, no lloro, él me levanta, sonríe.
-¿Viste que podías?
Aterrizan nuevamente los recuerdos de mi atlética hermana transportándose en bicicleta por Lima. Su imagen diáfana, capaz de enlazar senderos prolongados. Y mi incapacidad de hacer lo propio; la flojera como militancia adolescente puede ser peligrosa.
Hasta que me mudé.
***
La traje conmigo cuando cambié de casa. En aquella época me propuse agudizar mi sentido de orientación, así que decidí desempolvarla y usarla de nuevo. Me llevaba al trabajo, a la universidad, a bares y a visitar a algunas amigas. Mi intención era aprender a leer la ciudad. Descubrí que, estando yo encima, en veloz altura, me acosan menos por las calles. Observé también que, después de las nueve de la noche, cuando cruzo pasajes oscuros y noto la presencia solitaria de una mujer, es mejor no tocarle la campana ni manejar demasiado cerca. Cualquier ruido puede ser señal de alarma. Yo soy ella: he aprendido a navegar por la noche con los ojos en la nuca y el hielo punzándome el vientre. El despojo emocional que produce esta ciudad se revierte gracias a la posibilidad de escapar, y la bicicleta materializa aquella pertinente salida. Si estoy incómoda, me ayuda a marcharme. Si no tengo dinero para el taxi, me recuerda que no es necesario. Si preciso hacer deporte, me propone rutas extensas que me dejarán exhausta. Si me aferro a su cuerpo tras largos días enlazados, me acompaña en la vacía huida.
Los escapes pueden ser urgentes o cobardes. Para ambos ella me sirve.
***
Montar bicicleta puede provocar abortos, esterilizar o, peor aún, excitar a las mujeres. También es probable que les ocasione una menstruación irregular o dolorosa. En el siglo XIX, estas eran las falacias utilizadas para cuestionar a aquellas que decidían transportarse en bicicleta. En esa época, el movimiento feminista estadounidense reclamaba el derecho de las mujeres al voto. Quienes enarbolaban esta lucha eran perseguidas, burladas y amedrentadas. Muchas de ellas, como Susan B. Anthony y Frances E. Willard, hicieron de su tránsito por Nueva York, un paseo en bicicleta.
El momento en que se monta sabe que no se la puede herir a menos que se baje de la bicicleta
“Me levanto y me regocijo cada vez que veo a una mujer paseando sobre ruedas. Da a la mujer una sensación de libertad e independencia. Le hace sentir como si fuese independiente. El momento en que se monta sabe que no se la puede herir a menos que se baje de la bicicleta”, declaró en 1896 Anthony.
Un año antes, Willard relató en un íntimo texto su experiencia con el sencillo vehículo que empezó a utilizar en la adultez, después de cumplir 50 años. “Siempre sentí una fuerte atracción hacia la bicicleta, porque es el vehículo de tanto placer inofensivo, y porque la habilidad requerida para manejarlo obliga a los que montan a mantener las cabezas despejadas y las manos firmes”.
El 26 de agosto de 1920, las sufragistas lograron que las mujeres estadounidenses puedan ejercer su derecho al voto. En Perú, este día llegó 30 años después.
***
A pesar del endemoniado tráfico, en Lima existe una extraña obsesión por los automóviles y un insólito desdén por las otras posibilidades de transporte, incluso la que demanda, únicamente, nuestras dos piernas.
-¿Qué tal? Soy de la junta de propietarios. Te pediría que no ingreses al edificio con tu bicicleta. Las llantas ensucian y no se ve bien. Los vecinos se están quejando. ¿Ya?
O también:
-En este lugar tenemos parqueo para autos, no para bicicletas. Pero mire, allá al fondo hay un poste.
Roberto Valencia es un reconocido periodista salvadoreño que relató el rol que cumple el clasismo en esta obsesión capaz de revestir “el viaje en carro propio en un elemento de estatus al que el clasemediero promedio no parece estar dispuesto a renunciar”.
En Lima han construido tan solo 150 kilómetros para cerca de 10 millones de habitantes.
El estatus que promete el automóvil se estrella con la realidad; bajo el tráfico, todos los carros son iguales. Mientras, las bicicletas se cuelan triunfales entre los resquicios que separan a los autos, atorados diariamente en alguna avenida principal. “Aunque acá suene casi revolucionario, se puede ser propietario de un vehículo y hacer la mayoría de desplazamientos en transporte público. O en bici. O a pie. Es, de hecho, la fórmula más exitosa. Quizá la única. Y es en este punto en el que el clasismo del clasemediero salvadoreño juega en contra de sí mismo. Cientos de miles de nosotros que no subiríamos a un bus ni aunque fueran gratuitos ni caminaríamos a la pupusería más cercana nos quejamos amargamente de la cantidad de personas que se comportan igual que nosotros. Y al día siguiente, todos de nuevo como zombis al volante”, reflexiona Valencia en ¿Harto de las trabazones? Pues lo peor está por venir.
En Santiago de Chile, hay 300 kilómetros de ciclovía para 7 millones de ciudadanos. En Quito, donde viven 2 millones y medio de personas, cuentan con 109 kilómetros. Bogotá, por su parte, tiene 392 kilómetros para 8 millones.
En Lima han construido tan solo 150 kilómetros para cerca de 10 millones de habitantes.
Si Sudamérica fuera una familia, Lima sería la hermana díscola que se resiste a abandonar la bebida.
***
¿Y si me atropellan? Lo he pensado muchas veces. Los riesgos de sufrir un accidente de tránsito por andar en bicicleta en una ciudad como Lima son altos. Los autos, que no se respetan entre ellos y aprendieron la palabra “peatón” únicamente para aprobar el examen de manejo, tampoco te respetan.
En el distrito de San Isidro una ciclista fue atropellada por una mujer que, además de estropearle la bicicleta y huir, no supuso que alcanzaría la fama gracias a la viralización del vídeo de su crimen. La obra, que en una ocasión he protagonizado, tiene varios actos: manejas, el conductor del automóvil que te antecede está ofuscado y tiene un vehículo proporcional a su impaciencia. Entonces decide, sin mucha lucidez, pasarte por encima. Cuando evalúa que su pesadilla criminal se concreta, detiene el auto, se baja, te pregunta que por qué te metes en su camino, promete no pagarte ni un sol para remediar el daño causado y se marcha, mientras le gritas que se joda y que se vaya a la mierda, viejo de mierda.
La muerte está en el auto del que me lanzaría si intentaran agredirme de regreso a casa. Estuvo al interior del bus donde un hombre desabrochó su bragueta e impuso su nefasto deseo contra un cuerpo femenino. Reside en tantos lugares cercanos y luce tan inalterable, que elijo mi manera insegura de existir, sobre una bicicleta.
Ya en los años 60 Lima parecía no tener remedio. “No permanece el inconformismo sino que el espíritu rebelde involuciona hasta el conservadurismo promedio”, lamentaba Sebastián Salazar Bondy en “Lima la horrible”. “La juventud imaginativa, iconoclasta y desordenada termina por sentar cabeza”, escribía, sin la condescendencia habitual con la que los limeños nos referimos a nosotros, habitantes de una ciudad con corona pero sin cabeza.
Salazar Bondy murió en 1965, un año después de publicar el ensayo. La horrible, contra todo pronóstico, lo sobrevive.
A veces, cuando manejo, siento la posibilidad fatal de que un auto apresure la despedida, y pienso que aún no tengo ganas de que la fiesta termine. Está sonando mi canción favorita y me gustaría terminarla de bailar.
Saberte sola, inmanente y tranquila, todas las posibilidades atrapadas en el aire de una ciudad infecta, pero tuya, como tan pocas cosas, hermosa desde el compás que propone la bicicleta, compensa cualquier esplín.